José Antonio Luengo, el maestro que escucha el dolor adolescente: «Con ellos no vale la salida fácil, es peligrosa»

YES
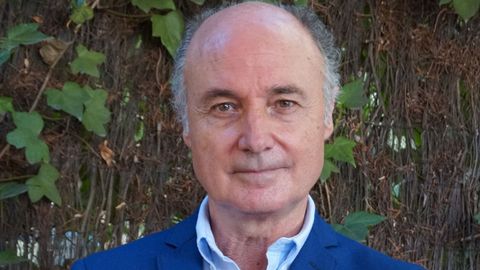
«Los blanditos no son ellos, los blanditos probablemente somos nosotros», señala el catedrático de educación secundaria, autor de «El dolor adolescente». Vivir en un mundo que idolatra la felicidad nos amarga. ¿Cómo ayudarles a vencer el estado del malestar y a crecer sin hipercontrol?
14 may 2023 . Actualizado a las 18:00 h.Al concluir una de sus conferencias, una madre que asistía al acto que daba por streaming le planteó, en lugar de una pregunta, un testimonio que rompe el corazón. El hijo de esa mujer se había quitado la vida tras dos años en los que en casa lo veían diferente y pensaban que solo quería llamar la atención. «Llamar la atención, ¿no es eso lo que hacemos cuando pedimos ayuda?», escribe en El dolor adolescente el maestro José Antonio Luengo, catedrático de Enseñanza Secundaria experto en orientación educativa y miembro del equipo para la Prevención del Acoso en la Comunidad de Madrid. Ser joven no es sencillo, desmonta esa idea general que aún sobrevuela el pensamiento este docente, que lo ha constatado en su carrera profesional. Más que carrera, lo suyo ha sido un observar y detenerse a escuchar a niños y adolescentes que viven a velocidad de vértigo, con casi todo al alcance, pero sin tiempo para parar y conocerse. «La infancia y la adolescencia son etapas más complejas de lo que solemos pensar. Crecer y madurar incluye una cuota de sufrimiento que no siempre somos capaces de ver», avisa Luengo. Las autolesiones y el suicidio son dos de los tabúes que destaba en El dolor adolescente, poniendo sobre el papel los datos y desmontando creencias que no se sostienen. «El mejor camino no para ser feliz, pero sí para el bienestar, es haber convivido con el malestar y haberlo gestionado», asegura el profesor.
—¿Ha cambiado la adolescencia o sobre todo el mundo en el que deben desenvolverse los jóvenes? ¿Son hoy más vulnerables al suicidio?
—Se trata de un fenómeno que ahora, en esta primera cuarta parte del siglo XXI, nos está afectando de una manera seria. Hay que atender a los datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística y que marcan una tendencia global, de incremento de la propuesta suicida consumada. Son datos que, en general, todo el mundo acepta, pero no lo muestran todo. Es decir, se quitan la vida más personas de esa manera de las que constan. Hay muertes por ahogamientos o precipitaciones, accidentes de tráfico... en las que no podemos saber, porque no hay una nota o no está claro. Pero podemos subrayar los números: siete niños y niñas menores de 15 años en el 2019, 14 en el 2020 y 22 en el 2021... Son números pequeños para la población de la que estamos hablando, pero marcan una tendencia muy preocupante. Nos habla de que del 2019 al 2020 se duplicaron los casos y del 20 al 21 se incrementaban también de una manera notable, hablando de niños menores de 15 años.
—¿Va a más la tendencia?
—Sí. Los números están ahí y hay otros números en la recámara, que son el número de intentos no consumados. La planificación aparece con frecuencia. La búsqueda de información aparece con mucha frecuencia también y los intentos son significados... Si miramos el número de ingresos que se producen en las unidades de atención psiquiátrica en adolescentes por esta razón, ha habido un incremento significativo. Indudablemente, como sociedad nos tenemos que preocupar.
—¿Se debe a un descontrol en el acceso a la información? Adviertes de la «mentira de los nativos digitales»: «Sin adultos que acompañen (en la red) el aprendizaje está en riesgo».
—Sí, hay un acceso sin control a la información, a la desinformación, a la mala información. El acceso a contenidos inadecuados cuando estás viviendo un mal momento es algo muy potente. Encuentras espacios muy oscuros.
—¿Cómo les modelan las influencias?
—Si tienes influencias que te ayudan a construirte con una visión de la vida basada en el trabajo, la amistad, el compañerismo... es fantástico. Pero cuando las influencias que tienes están, sobre todo, basadas en cánones estéticos, en modelos, en modos de vida alejados de tus posibilidades, en influencias negativas, en consejos inadecuados de influencers para gestionar el malestar, eso es alarmante. Genera una distorsión en el proceso de crecimiento, en tu estructuración de la identidad, en tu sentido de pertenencia y en tu autoconcepto.
—¿Cómo es el cerebro adolescente, una esponja que puede absorber cualquier cosa en una sociedad sin filtros éticos?
—La nuestra es una sociedad que huye hacia delante, que construye cosas con rapidez, algunas de ellas maravillosas... Muchas relacionadas con la tecnología. Pero casi todo tiene algún efecto negativo, perverso, y cuando lo vemos salimos corriendo, pensando: «Bueno, ¡esto ya lo arreglará alguien!». Pero esto no lo está arreglando nadie: las influencias nocivas a las que están expuestos nuestros niños y adolescentes. Además, las consumen, las gestionan y las digieren solos. O en contacto con niños de parecido tejido emocional. Llevamos mucho tiempo mareando la perdiz, llevamos 20 años viendo que hay un problema.
—Están solos, sin protección adulta, en redes, en plena hiperpaternidad, en expresión de Eva Millet. Pero los sobreprotegemos en otras cosas, como resolverles la agenda a golpe de grupo de WhatsApp. ¿Estamos los padres helicóptero distraídos de lo esencial?
—Los padres estamos expuestos a unas dificultades que son paradójicas. Estamos en la sociedad de la información; ojalá estuviéramos en la sociedad del conocimiento. Transferimos información (los adultos) de una manera desmedida y el efecto es que la comunicación se está resquebrajando.
—¿La culpa es de los padres?
—No es eso, yo no soy de esas personas que culpabilizan a los padres de todo. Los padres claro que tenemos responsabilidad, pero no de todo...
—¿Se debe sobre todo a esa saturación y el exceso de vida en internet y en redes?
—Sí. El problema no es tanto cuántos días de la semana o cuántas horas al día dejas a tu hijo que use el móvil o se conecte. Y eso no está mal, pero sabemos que no ha funcionado.
—¿Son la generación más blandita de la historia o la menos comprendida?
—Habría que decir que, probablemente, seamos los padres los blanditos. Esto lo digo con prudencia, con respeto, pero los padres tendemos hoy a pensar que cualquier caída o sensación de dolor o sufrimiento es mala para ellos, que les va a generar aun más dolor... Tenemos que acostumbrarnos a que entiendan que el dolor forma parte de la vida.
—¿El problema es nuestra inmadurez como padres? Somos nosotros los que no queremos sufrir, porque no soportamos el dolor de nuestros hijos...
—Eso un grupo de padres, el de esos padres que pueden dar de todo. Pero hay otro grupo. No hay que olvidar que el dolor de los adolescentes está relacionado con los determinantes sociales. Hay algunos que no tienen nada o viven situaciones adversas en la infancia (maltrato, abuso, violencia, carencias...). Si hablamos de la población favorecida, de los que tenemos posibles para vivir de una manera más o menos acomodada, tienes razón: nos hemos acostumbrado a vivir en un entorno donde todo lo conseguimos con facilidad. Hemos hecho del hedonismo una manera de estar en la vida que no favorece la visión de lo que es la vida. La vida tiene momentos buenos y momentos muy jodidos. O enseñamos a nuestros hijos con nuestro modelo, con nuestra manera de responder a las situaciones difíciles... o será duro. Hay que saber vivir con ellos sin sobreproteger. Claro que como padre yo puedo consolar, pero no puedo darle la razón en todo porque no la tiene. Yo no siempre voy a estar a su lado para explicarle lo que pasa.
—¿Es sobreproteger una forma de egoísmo, un «que me necesite»?
—En el fondo, creo que queremos evitar los malos momentos. Con este ritmo de vida que llevo, ¡encima preocuparme! Mejor que pase de mí este cáliz y ya está, no entro... Es una visión que sí tiene un toque de egoísmo. Es una visión cortoplacista. Lo cortoplacista con el niño y el adolescente finalmente no funciona.
—Nos desgastamos a menudo en otras cosas: mensajes cordiales en grupos de WhatsApp, que el niño no falte a un cumple o haga el mejor cumple, que no falle a un partido... ¿Superfluas?
—Sí, y desgasta porque te obliga a enfrentarte a otros padres. Para lograr el equilibrio, tengo que decir muchas veces que no y ser un buen ejemplo. Es decir, autoaplicarme a mí mismo el no en muchas ocasiones.
—¿Sobreproteger es una forma, al cabo, de desamparar?
—Sí, porque no ayudas a generar competencias y habilidades para enfrentar las dificultades. Sin querer, de una manera bienintencionada, les dejas al amparo de la dificultad de la zozobra.
—¿Viven muchas cosas antes de tiempo?
—Viven muchas cosas, demasiadas, antes de tiempo. Mejor no se puede explicar. Viven demasiadas cosas antes de tiempo y además con la compulsión de tenerlas ya.
—¿Cómo podemos hacer como padres para acompañar y suavizar el dolor adolescente, para cuidarles sin invadir?
—La adolescencia no hay que verla como una enfermedad, pero hay que visualizar cuál es el resultado de los modelos educativos que practico en el día a día y pensar qué pasaría si hiciera otras cosas. ¿Qué pasaría si el modelo fuera más claro, si generase más diálogo, si plantease más actividades conjuntas? Visualizar, por ejemplo, ¿si en lugar de decirle que sí le digo que no, qué pasaría? Es un proceso de reflexión sobre las distintas salidas que voy adoptando. No debo quedarme con la que a corto plazo es más fácil y me evita líos. Es peligrosa. Decimos que nuestros hijos tienen que ser más disciplinados. Pero quienes debemos ser más disciplinados somos nosotros. Con lo que digo, con lo que hago, con cómo interpreto la vida, ¿cómo estoy andamiando su vida?
—Todos los padres queremos tener hijos felices, pero me da la impresión de que no sabemos cómo hacerlo, de que no va de complacerles...
—Probablemente, el mejor camino no para ser feliz, pero sí para el bienestar, es haber convivido con el malestar y haberlo gestionado. Hoy está ahí la hipótesis de la perfección. Es como si estuviéramos obligados a ser felices cada momento de cada día del año. Esto es un error, una equivocación tremenda que trae efectos muy indeseables.
—El problema es que nos lo creemos, creemos muchas veces que esa perfección es real. ¿Qué novedad estáis viendo en los adolescentes en las aulas?
—Lo más significativo es la solicitud de ayuda. Los chicos hablan sobre sus necesidades psicológicas, sobre sus momentos malos. Buscan a algunos profesores, y esto es una buena noticia, porque permite actuar. Esa es una manera de entender que estamos más cerca de la solución. En los centros estamos viendo esto, que piden más ayuda.