María Mayoral, psicóloga: «Muchos padres quieren que sus hijos hagan cosas que ellos mismos no hacen»

SALUD MENTAL
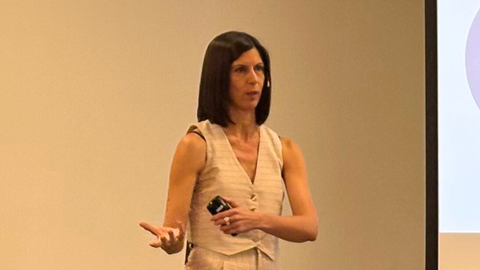
La experta sostiene que es importante construir un vínculo sólido de confianza durante la infancia para que al llegar a la adolescencia, el joven pueda contar con sus padres y hablar con ellos si tiene un problema
12 jun 2025 . Actualizado a las 17:51 h.En los últimos años, la crisis de salud mental que afecta a los jóvenes españoles ha sido una problemática cada vez más marcada. Los casos de depresión y ansiedad en este grupo poblacional han pasado de ser anecdóticos a ser relevantes a nivel estadístico, con datos reveladores como los del Barómetro de Opinión de la Infancia y Adolescencia 2023-2024, de Unicef, que halló que cuatro de cada diez adolescentes habían tenido un problema de salud mental en el último año.
Para atender a esta situación, es necesario actuar de manera temprana, incluso más de lo que podríamos pensar. Porque, como explica María Mayoral, psicóloga clínica del Servicio de Psiquiatría, Psicología Clínica y Salud Mental en el Hospital Universitario La Paz y coordinadora del Programa de Enlace Salud Mental y Educación, «la adolescencia se trata en la infancia». En el marco del XXIII Seminario Lundbeck, titulado «Alerta joven, ¿por qué están más deprimidos los jóvenes?», la experta nos habla de las «vacunas contra la depresión», una serie de medidas que los adultos debemos aplicar para contribuir al bienestar emocional de los adolescentes.
—En su trabajo, que vincula el sistema educativo con el sanitario, ¿qué panorama observa actualmente en cuanto a la salud mental de los chicos?
—Lo que estamos viendo es que hay muchos problemas de salud mental y mucho malestar emocional en las aulas. Como punto positivo, una de las cosas que estamos viendo es la potencia que tiene intervenir en el entorno natural, la capacidad que tienen los profesores para detectar la patología el interés que tienen en que las cosas vayan bien. Cuando las intervenciones psicológicas se proponen desde el colegio, que es un entorno mucho más cercano para los padres, se llega a muchos chicos y familias que de tora manera probablemente no hubieran accedido a recursos de salud mental. Es esperanzador ver que estas intervenciones comunitarias pueden ayudar a prevenir para que a la larga no haya tanta sobrecarga en el sistema sanitario.
—¿A qué factores se puede atribuir este aumento del malestar?
—Se habla mucho de la pandemia, pero ya desde el 2010 aproximadamente comenzó una eclosión de autolesiones y de suicidio en adolescentes y esto coincide con la etapa en la que las redes sociales empezaron a estar más activas. Creo que ese es un factor importante que impacta en cómo ha cambiado el sentido de identidad de los adolescentes. Hay estudios ya de cómo han cambiado a nivel cerebral los neurotransmisores con los estímulos que recibimos a través de los teléfonos y las redes. Nos han reconfigurado. Por otro lado, los jóvenes están hiperprotegidos, pero también están más solos. Los adultos estamos muy enfocados en nuestro propio rendimiento y nuestra propia realización personal y no tenemos espacios de encuentro y de presencia real. Pero es en esa presencia donde se desarrolla la estructura mental de las personas.

—¿Cómo podemos detectar algunas señales tempranas de que un chico o una chica está sufriendo y necesita ayuda?
—Los adolescentes evidentemente van a atravesar períodos de tristeza o de ansiedad. Están vivos y les van a pasar cosas. Pero una de las claves es que los padres observen si empieza a tener repercusión en su funcionamiento, sobre todo a nivel social. Si hay más aislamiento o, por el contrario, si están todo el día fuera de casa, si les afecta al rendimiento académico o cognitivo, o si hay algún aspecto significativo que se vea afectado, es importante plantearse qué puede estar pasando, sobre todo si se mantienen los cambios a lo largo del tiempo.
—¿Qué intervención por parte de los padres podría ser efectiva cuando se perciben estos cambios, teniendo en cuenta que los adolescentes pueden estar más encerrados en sí mismos y no siempre es fácil acceder a ellos?
—Esto es muy importante. Hay que saber que la adolescencia se trata en la infancia. Tenemos que ser un poco menos cortoplacistas y entender que para que tu hijo adolescente pueda, en un momento dado, si se encuentra mal, contar contigo, eso se tiene que cultivar desde que es pequeño. Tiene que haber ya de antemano una relación en la que el adolescente sepa que el padre, madre o adulto cuidador está para él, validando lo que pueda sentir. Si eso no se ha construido antes, puede ser difícil acceder a ellos, pero siempre es buena idea acudir a un especialista que les asesore si están preocupados por el joven. A veces, haciendo cambios en el propio entorno esos cambios ya llegan al adolescente. Y si bien lo deseable es que el joven pueda él mismo acceder a recursos de salud mental, también se puede trabajar desde el entorno.
—¿Qué tipos de intervenciones bien intencionadas pueden ser contraproducentes por parte de la familia?
—Por ejemplo, minimizar el malestar es una cosa que hacemos mucho. Decimos: «Seguro que no es para tanto», «Pero qué razones tienes tú para estar triste, si lo tienes todo, te lo hemos dado todo», «A mí también me pasan cosas», y todo esto no ayuda. También en muchos casos hay reacciones muy extremas o poco reguladas por parte del adulto. Si un niño o un adolescente se pone mal y sus padres se ponen peor porque se preocupan o se enfadan, evidentemente, ese chico no se va a sentir seguro. La idea es poder mantener la calma, porque cuando alguien está mal, lo que necesita es a una persona serena y regulada con la que poder compartir eso, que no le juzgue. La reacción de los adultos debe ser medida. No debe ser mayor que la de los adolescentes, pero no debemos tampoco minimizar el problema, porque siempre hay un motivo para estar mal.
—¿Cree que es positivo mostrar nuestras emociones, como adultos, a los adolescentes?
—Claro que los niños tienen que ver a sus padres expresar emociones, porque estamos vivos, pero es importante que sea una expresión modulada. Es importante la expresión emocional, que se pueda hablar de emociones y decir: estoy triste, estoy preocupado, estoy enojado. Todos en algún momento nos podemos descontrolar, podemos dar un grito, podemos ponernos a llorar. Pero lo que verdaderamente puede asustar a un hijo es que te vean fuera de control, en un estado de desesperación, porque nosotros somos los responsables de darles seguridad a ellos. Entonces, todo se debe poder nombrar y expresar, porque esa es también la manera de enseñarles a ellos a hacerlo para que después puedan meter las emociones en la ecuación de la vida diaria, pero tenemos que hacerlo de manera regulada. Muchas veces vienen padres pidiendo que sus hijos hagan cosas que ellos no logran, porque están totalmente desregulados, llegan desbordados del trabajo y acaban gritando.

—¿Cómo puede regularse un padre en esa situación de estrés para no llegar a casa y volcar su propio malestar en los hijos?
—Lo que los padres, los cuidadores y los profesores podemos hacer por los menores, por los jóvenes, es estar nosotros regulados, tener nosotros habilidades de comunicación. Uno no puede dar lo que no tiene y no puede enseñar y transmitir lo que no sabe, y en ese sentido creo que los chicos tienen su trabajo, pero los adultos también.
—¿Qué consejo daría a las familias para proteger la salud mental de los jóvenes?
—Que tengamos espacios de autoconocimiento, pero autoconocimiento profundo, de saber quién soy yo, qué es lo que a mí me activa, cuáles son mis mecanismos de defensa frente al malestar, porque ese es el primer paso. Entender mi propiamente es necesario para luego poder tener habilidades de regulación, y si uno está regulado, luego es más fácil la relación. No es un remedio fácil, pero es efectivo.