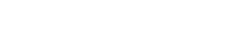La quiebra de Duralex ha inundado de nostalgia las mesas de los españoles. Ahora que eso de regalar menaje está demodé, y que en las casas de los jóvenes imperan asépticos platos suecos, recordamos esos tiempos en los que tener una salsera de calidad era, más que un signo de distinción, casi una necesidad
Los cambios generacionales se perciben en infinidad de gestos y detalles. Pero hay uno prácticamente inequívoco: el mobiliario de las casas. E hilando más fino, hasta el menaje del hogar. Basta mencionar una palabra para entender que los millennials y las promociones precedentes están en órbitas bien diferenciadas. El término es vitrina, ese mueble de más o menos valor económico que hasta los primeros 2000 plagaba las casas de los gallegos. En sus baldas, siempre a la vista, lucían vajillas de Sargadelos, Bidasoa y, los más pudientes, incluso llenaban de color el salón con sus juegos de café de porcelana inglesa.
La vajilla indicaba cierto signo de distinción e incluso dejaba adivinar la situación sentimental de cada uno —si hay vajilla «buena», hubo boda—. Ahora, sin embargo, se trata de un bien reconocido por los nostálgicos e indiferente para aquellos que nacieron a partir de los noventa. Tanto, que seguro que muy pocos treintañeros clicaron en esos titulares que narraban, hace unas semanas, la quiebra de Duralex. Conocen tales platos, tazas y cuencos franceses por Cuéntame, por una visita a Wallapop buscando ajuar o de oídas en las comidas familiares. Y eso que durante décadas fue el soporte del menú del día en cualquier casa de corte medio.

Estas piezas de vidrio templado —«prácticamente irrompible»— nacieron hace 75 años y se convirtieron en una revolución en el país galo por tratarse de un producto barato y resistente perfecto para luchar con las batallas del día a día. La clase obrera la convirtió en su vajilla de cabecera dejando, quienes podían, las de porcelana para eventos especiales. Lo mismo ocurrió en España, donde alcanzó su momento de gloria entre los años 60 y 70. En la actualidad, le ha sido imposible resistir. Los conceptos han cambiado y durabilidad es, precisamente, un antónimo de lo que Internet, el otro —nuevo— mundo te mete por los ojos. Si su principal baza se tambaleaba, el hecho de que la competencia hoy en día sea feroz no ha hecho más que empeorar las cosas. Incontables son las casas que guardan, cambiando la vitrina por el aparador —poco o nada hay que lucir—, la vajilla Färgrik de Ikea. Los más discretos optan por su versión en blanco, pero hay quien prefiere los pastel o el también bastante manido tono gris topo. Las sencillas y depuradas líneas nórdicas han asaltado el terreno ibérico y se han hecho un hueco entre cocidos, fabadas, paellas y filloas. Pero, claro, su módico precio es lo que tiene: 18 piezas por 25 euros. Nada que ver, por supuesto, con los fajos de billetes que había que soltar hace no demasiados años por una vajilla completa estándar. Es cierto, también, que a pocos les preocupa ahora, pongamos por caso, disponer de una salsera o una sopera de la misma línea que un plato, una taza o una ensaladera. El número de piezas se ha reducido por una cuestión práctica: no hay sitio ya para tanto enser.
Así se han ido desterrando iconos de los hogares gallegos como las figuras decorativas de porcelana de Sargadelos; este sí, el gran estandarte de las casas de la esquina noroeste peninsular. Porque quien no podía permitirse el juego de café, podía al menos lucir cenicero. «Los gallegos van a acabar conociendo su historia, aunque sea a base de comprar cacharriños, figuriñas». Esta frase del célebre Luis Seoane, responsable de las formas vanguardistas seña de identidad de la compañía, cobran ahora especial sentido. Pese a que el interés decrece a la hora de comprar piezas nobles con las que vestir la hora de la merienda o una comida con amigos, los gallegos siguen viendo en Sargadelos el reflejo de su historia. Así se entiende que algunos restaurantes, de esos que llamaríamos modernos, utilicen esta vajilla como reclamo para atraer clientes. Es el caso del Café de Altamira, que situado en la plaza de Abastos de Santiago, ya adelanta en su página web que ofrece «sabrosos platos llenos de personalidad, que desbordan tradición gallega, calidad y carácter propio, como la vajilla de Sargadelos en la que se sirven».

La mayor de europa
Sin salir de la comunidad, otro hito de las mejores mesas ha corrido mucha peor suerte. Nada queda ya del Grupo Álvarez, que llegó a ser la mayor empresa cerámica de Europa. Con la instalación en Cabral (Vigo) de la fábrica Santa Clara se coronó como mandamás de los eventos de postín. Tanto que, como dato curioso, los duques de Lugo recibieron una vajilla completa de la firma como regalo nupcial. El desenlace fue fatal para todos.
La gran vajilla que sigue teniendo adeptos y auténticos forofos es la de la Cartuja de Sevilla. Los amantes de este tipo de piezas encuentran en esta y en la Royal Albert dos grandes pasiones que, pese a no tenerlas en casa, casi todos conocemos. Con la invasión de Internet las copias se reproducen por miles, para disgusto de la nobleza y la alta sociedad española: esta es para ellos su Färgrik de confianza. O, echando la vista atrás, su Arcopal. Coetánea de Duralex, varias generaciones no entienden la una sin la otra. Una de las más representativas es la de flores azules, aunque independientemente de su decoración, todos los motivos resistieron años y años a la prueba del estropajo. Además, se convirtieron en el mejor aliado de las amas de casa; la mayoría, por su vidrio opalino, que permitía una limpieza sencilla y rápida.